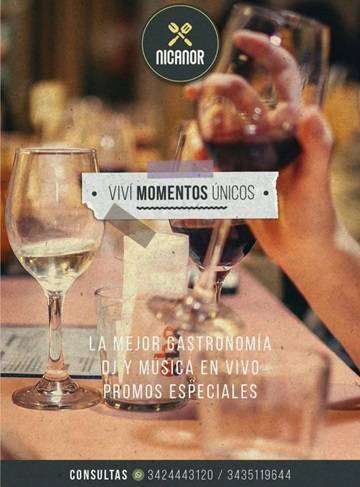UNL: Mujeres científicas que trabajan por el cuidado del ambiente

En el Día Mundial del Medio Ambiente, expertas UNL reflexionan sobre el papel que juega el Estado y el desarrollo científico-tecnológico en el cuidado del ambiente y se preguntan cómo actuar ante la contaminación y el tratamiento de desechos industriales.
Cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, establecido en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es una oportunidad para promover su protección para las generaciones presentes y futuras.
Es en este sentido, desde la Universidad Nacional del Litoral se llevan adelante múltiples acciones para proteger el planeta: un ejemplo son cuatro trabajos de investigación de mujeres, ingenieras, biólogas que trabajan día a día para buscar soluciones a los problemas ambientales, aunque sostienen que la realización de acciones de cuidado nos compete a todos, desde las más diversas áreas y disciplinas.
Remediación de ambientes contaminados
María Laura Fiasconaro es investigadora en el grupo de Ingeniería de Fotorreactores y Tecnologías Ambientales en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC-UNL-CONICET) donde desarrolla diferentes proyectos de investigación con el objetivo de producir conocimientos científicos y tecnológicos que puedan ser aplicados para la restauración y remediación de ambientes contaminados.
Es egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL) en la carrera de licenciatura en Biodiversidad y realizó una beca doctoral en la Universidad de Navarra (Pamplona. España). Sostiene que “Todos somos el medio ambiente” y es en este sentido que “debemos tener en cuenta que el medio ambiente nos pertenece a todas las personas y que el hecho que no se tomen las medidas necesarias para preservarlo nos perjudica a todos en todos los niveles (educación, salud, economía, entre otras)”.
“Mi tema de investigación está íntimamente relacionado con el cuidado del ambiente, ya que se basa en la aplicación de productos obtenidos a partir de la degradación aeróbica de determinados residuos y efluentes, a través de la fitorremediación”, continúa Fiasconaro.
La fitorremediación aprovecha la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos, tales como metales pesados, metales radioactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo.
Por otro lado, cuando “hablamos de digestión aeróbica nos referimos a la producción de una degradación de determinado residuo solo y/o mezcla de residuos que generen un compost con determinadas característica para ser aplicado como enmienda orgánica -comúnmente llamado abono- y/o como mejorador de suelos”, aclara. En otras palabras, “este compost puede ser aplicado en suelos degradados (salinos, contaminados, entre otros) para estimular la biota edáfica y contribuir a que ese suelo ‘sane’”; enfatiza Fiasconaro.
“Junto a mi grupo de trabajo, hemos realizado diferentes experiencias en las que se han generado compost a partir de residuos de industrias y luego han sido aplicados a cultivos para mejorarlos o bien para reemplazar parcialmente la aplicación de fertilizantes”, destaca Fiasconaro.
“El Estado nacional debe velar por la salud de sus ciudadanos y esa salud está signada por el ambiente. Pensemos en que el agua dulce es un recurso que se debe cuidar al máximo ya que es fundamental para el desarrollo de la sociedad, las zonas verdes protegidas ayudan a la regulación del clima no solo a nivel local sino a niveles más amplios; lo que implica que es el Estado nacional el que debe regular para que los recursos naturales se preserven y sean duraderos en el tiempo”, finaliza Fiasconaro.
ADN Ambiental
Patricia Amavet, es profesora de Biología (FHUC-UNL), licenciada en Biodiversidad (FHUC-UNL) y Doctora de Ciencias Biológicas (UBA) e investigadora del CONICET. Estudia el ADN ambiental como herramienta de monitoreo y conservación de la fauna silvestre.
“Todo comenzó mientras cursaba mi carrera universitaria, gracias al acompañamiento de docentes de la FHUC y cuando comencé a trabajar como guía de la Granja La Esmeralda, parque de vida silvestre de la ciudad de Santa Fe, donde se despertó mi pasión por el cuidado de la naturaleza. Luego, a través de la realización de una Beca de Iniciación a la Investigación, tradicionalmente conocida como Cientibeca, nació mi interés por la investigación”, enuncia Amavet.
“El ADN ambiental es el material genético que uno extrae a partir de muestras ambientales (agua, suelo, sedimentos, aire), es decir, que se encuentra en el medio ambiente, fuera del cuerpo de los organismos, quienes dejan sus rastros biológicos. En un ecosistema, los organismos lo liberan a través de sus excreciones, células muertas o fluidos corporales. A partir del ADN ambiental se puede conocer, obtener información sobre las especies que habitan en ese ecosistema (sean vertebrados, invertebrados, bacterias, entre otros)”, explica Amavet.
“Es sumamente valioso obtener el ADN ambiental porque permite identificar especies, analizar la biodiversidad del ecosistema, cuantificar abundancia de especies y, al mismo tiempo, es útil para identificar especies crípticas o pocos frecuentes, como por ejemplo el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) del que no se conoce con certeza su distribución”, indica Amavet.
“Es esencial que el Estado nacional cuente con una legislación actualizada, es decir, al día de acuerdo a la situación de cada especie. También que realice el control del tráfico de productos o ejemplares de la fauna en rutas y fronteras para evitar, por ejemplo, el comercio ilegal de la fauna autóctona”, añade la investigadora.
En este sentido, Amavet advierte que “la problemática ambiental nos compete a todos y como ciudadano puede realizar pequeñas acciones positivas, por ejemplo, ahorrar energía apagando las luces que no utiliza, realizar separación domiciliaria de residuos, no arrojar basura en la calle, entre otras”.
Desinfección y saneamiento ambiental empleando ozono
María Eugenia Lovato es Ingeniera Química y doctora en Ingeniería Química (FIQ-UNL). Su interés en la carrera se remonta a la escuela media: “Mientras cursaba en el Colegio San José de Guadalupe, por intermedio de una Profesora de Química, realicé una pasantía en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC-UNL-CONICET) y ahí me apasioné por el estudio de la química y la actividad científica en temas ambientales”.
“En el marco de la pandemia, participé del Proyecto OxidAr, cuyo objetivo consistió en el desarrollo un sistema integral de sanitización, basado en la generación de ozono para la desinfección de espacios públicos, por ejemplo, los colectivos urbanos de pasajeros”, sostiene la especialista.
“En la actualidad, el desarrollo de procedimientos sanitizantes basados en ozono puede ser aplicado a diversos requerimientos. En el INTEC hemos realizado ensayos para demostrar su actividad sanitizante y desinfectante en base a microorganismos testigos, como Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, los cuales pueden ser causantes de diferentes tipos de enfermedades”, expresa Lovato.
También, “hemos obtenido resultados satisfactorios cuando estudiamos la inactivación de estos microorganismos depositados sobre distintas superficies y cuando realizamos la ozonización en medio líquido. Asimismo, en colaboración con un grupo de investigadoras del Instituto de Lactología Industrial (INLAIN-UNL-CONICET) hemos estudiado la inactivación de fagos de la industria láctea mediante ozono, encontrando resultados muy alentadores para este problema que afecta los procesos fermentativos a nivel industrial”, añade Lovato.
“El uso del ozono no se restringe únicamente a la desinfección. Hemos realizado estudios exitosos sobre su aplicación en la remediación de efluentes que contienen subproductos de la cloración del agua, herbicidas, compuestos farmacéuticos, colorantes e incluso líquidos con una alta carga contaminante, como los lixiviados provenientes de rellenos sanitarios municipales.”
En cuanto al rol del Estado, Lovato destaca, que el medio ambiente “proporciona una amplia gama de servicios ecosistémicos vitales para la vida humana, como la provisión de agua potable, la regulación del clima, la fertilidad de los suelos y la biodiversidad”.
Es en este sentido, “que el desarrollo científico y tecnológico nacional también juega un papel crucial en el cuidado del medio ambiente. La inversión en investigación y desarrollo en áreas como la energía renovable, la gestión y el tratamiento de residuos, la conservación de recursos naturales y la mitigación del cambio climático puede generar soluciones innovadoras y sostenibles para los desafíos ambientales. Al fomentar la colaboración entre instituciones académicas, el sector privado y el gobierno, el Estado puede impulsar la creación y adopción de tecnologías más limpias y eficientes que contribuyan a la protección del medio ambiente y al desarrollo económico sostenible del país”, concluye Lovato.
Valorización de la cáscara de arroz
Laura Cornaglia y Betina Faroldi, son Ingenieras Químicas y doctoras en Ingeniería Química (FIQ-UNL). Su tema de investigación se refiere al desarrollo de materiales avanzados a partir de residuos industriales para ser empleados en la generación de energías limpias y, de ese modo, disminuir la contaminación ambiental debido a que en el sector industrial se generan a diario enormes volúmenes de residuos que, en la gran mayoría de los casos, generan problemas ecológico-ambientales.
En este sentido, “un problema ambiental que se genera en las plantas arroceras es la alta producción de la cáscara de arroz como residuo”, manifiesta Cornaglia y prosigue: “la cáscara de arroz se utiliza principalmente en los criaderos avícolas; situación que puede generar una alta contaminación requiriendo de un testeo periódico”. Por ello, surge la idea de valorizar la cáscara de arroz a través de su quemado controlado para la producción de dióxido de silicio.
“Usamos la cáscara de arroz para generar dióxido de silicio de elevada pureza y éste puede emplearse como materia prima para producir materiales para la construcción, pinturas, cosméticos, farmacología, adhesivos, entre otros”, destaca Faroldi, quien comenzó su camino en la investigación a través de una pasantía en el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE, UNL-CONICET).
La iniciativa de la valorización de arroz comienza hace más de diez años dentro del grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (FIQ-UNL) y del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE, UNL-CONICET). En 2021 recibieron financiamiento a través de la línea SF Innovar de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación junto a la empresa Risiera SRL de San Javier y un grupo de investigadores de INGAR. “Este proyecto estuvo enfocado en la construcción y diseño de una planta piloto para escalar la producción de sílice de alta pureza a través de la cáscara de arroz que actualmente se encuentra en operación” comentó Faroldi.
“Consideramos que pasar de laboratorio a escala piloto fue un paso fundamental; el desafío ahora es ascender a nivel industrial”, subraya Cornaglia; lo cual posibilitaría resolver una problemática ambiental dado que en la provincia de Santa Fe la producción de arroz fue de 154.000 toneladas (cosecha 2018/2019), que corresponde a un 15% de la producción total de arroz en Argentina, produciendo 30.000 toneladas anuales de cáscaras.